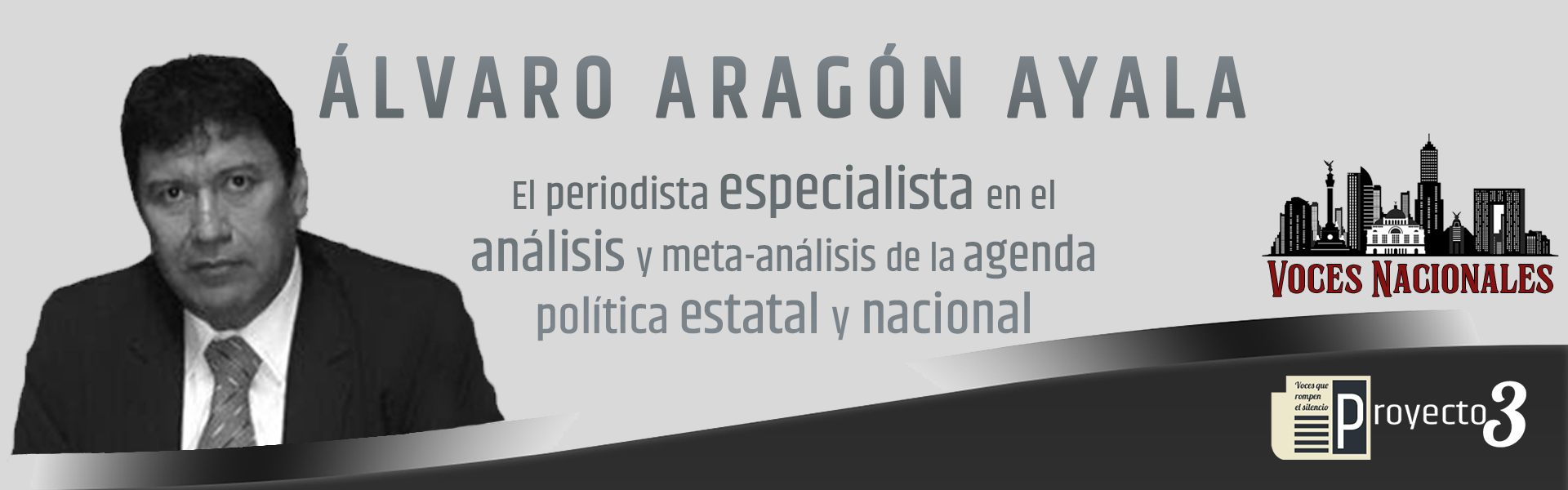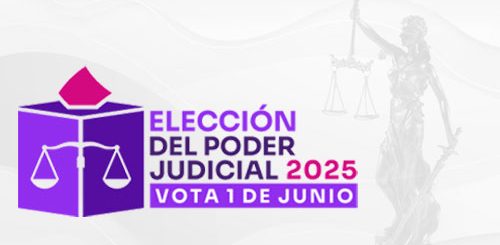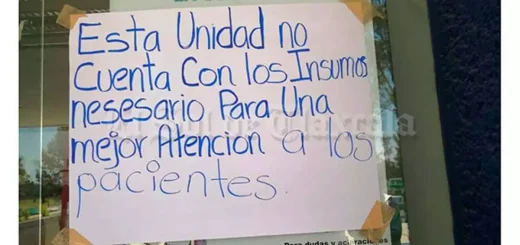Tras aranceles, lecciones económicas de México para Estados Unidos

Carolina Hernández Calvario
Desde 2008, Estados Unidos no ha podido defender su rango en la escala de potencias económicas mundiales, y con las medidas arancelaria anunciadas el pasado 2 de abril le espera un gran esfuerzo por conciliar los divergentes intereses que se presentan entre quienes defienden la orientación hacia el mercado mundial y los partidarios de la estrategia trumpista.
Para ningún economista es sorpresa que el capitalismo es un sistema tendiente a las crisis. Desde el siglo XIX se han publicado trabajos muy diversos con el propósito de intentar explicar las causas y posibles soluciones dirigidas a hacer frente a este gran problema económico. No obstante, pocos son los autores que abordan el tema de raíz: desde el hecho casi axiomático de que una economía con agentes individuales, en un ambiente de competencia y con mercados falsamente perfectos, siempre tiende al desequilibrio, por las desigualdades que le son inherentes.
Esto se comprueba desde la primera gran crisis capitalista (del año 1873) hasta la más reciente y prolongada, declarada oficialmente en 2008, y cuyos efectos se profundizaron en medio de la pandemia de Covid-19. La particularidad de esta última crisis radica en el registro de la caída en los niveles de oferta, superiores a los reportados en la demanda. Algo nunca visto en la historia del capitalismo imperialista de Estados Unidos; y que, como tal, nos invita a resignificar el tipo de transición en la que nos encontramos.
El punto neurálgico se localiza en la crisis del modelo productivo estadounidense. Surgido como respuesta global a la gran crisis de la década de 1970, y caracterizado por la conformación de redes de producción trasnacionales, interactivas, abiertas y heterojerárquicas, dirigidas a reducir, o en el mejor de los casos, eliminar los tiempos vacíos a escala global, mediante la conformación de unidades productivas deslocalizadas, que convergen en centros de ensamblaje (o armadurías). Esta es la base de la lógica económica neoliberal, impulsora de la apertura económica, y de los esquemas de subcontratación (de los procesos productivos y de las relaciones laborales).
Bastaron unas cuantas décadas para demostrar a los economistas neoliberales que las políticas reformistas dirigidas a salvar al sistema económico de sí mismo, tenían como origen y destino el fracaso. Ya que un patrón de acumulación sujeto a condiciones externas e imposibilitado para fortalecer sistemas nacionales autónomos es inviable por donde se le vea.
Esta lección parece haberla entendido Donald Trump después de su primer mandato como Presidente de los Estados Unidos (2017-2021). Lo que le quedó lejos de comprender fue: i) la lógica productiva de los sectores económicos clave para reimpulsar la tan ansiada reindustrialización que requiere su país: el sector siderúrgico y el sector automotriz, a los que les impuso tasas arancelarias del 25 por ciento; y ii) la diferencia entre las funciones y los mecanismos de operación de una empresa y un Estado nación (como el que representa en este momento).
Para ambos casos, la historia económica de nuestro país, ofrece grandes lecciones. Recordemos por ejemplo, el Decreto de Integración de la Industria Automotriz, firmado en el año 1962, cuya propósito fue el establecimiento de un sistema regulatorio de importaciones y exportaciones con la intención de expandir el mercado interno y dar una solución al desequilibro que se registraba en la balanza comercial automotriz de aquellos años.
Los resultados de política industrial focalizada derivaron en un notable crecimiento de la producción. Entre 1965 y 1970, el número de vehículos fabricados en el país pasó de poco más de 96 mil a 250 mil, reflejo del impulso dado en el sector de autopartes. Además de la instalación de 13 plantas automotrices en el territorio nacional, entre las que destacan: Volkswagen Puebla en 1965; GM Estado de México en 1965; Nissan Morelos en 1966; Ford Estado de México en 1970, GM Ramos Arizpe en 1981 y Nissan Aguas Calientes en 1982.
Este acuerdo tuvo vigencia hasta 1983, cuando se firma el Decreto para la racionalización de la industria automotriz, en el que por primera vez se establece un giro en la orientación de la producción, privilegiando ahora las exportaciones. Con ello, los objetivos estipulados como prioritarios pasaron a ser el aumento en el nivel de productividad y la racionalización en el uso de divisas para equilibrar la balanza de pagos.
Con la misma lógica se da el Decreto para la modernización y promoción de la industria automotriz, firmado a principios de la década de los 90, durante el gobierno de Salinas de Gortari, a partir de del cual se marca de manera formal el inicio de una nueva etapa en el sector, que se consolidará en los años posteriores con la entrada de México al GATT (1986) y la firma del TLCAN (1994), y la consecuente reducción en la regulación del Estado mexicano, en lo que concierne a esta industria.
Esta reestructuración constituyó la base de una de las tres macroregiones productoras de automóviles, las otras dos se ubican en Ásia y la Unión Europea. Si se quiere ver esta concentración a nivel países, los protagonistas son China, Corea, Japón, Estados Unidos y Alemania. Pero el tema de concentración no se limita a países, ocurre también entre empresas. De acuerdo con un estudio de Nolan y Zhang (2010), tan solo 10 empresas armadoras concentran el 77 por ciento del mercado global.
Ante este escenario de pérdida de control unilateral del proceso productivo global frente a China, el presidente Donald Trump y su equipo deben analizar con más cuidado la estrategia de relocalización de los flujos de valorización del capital estadounidense en territorio mexicano. Pues sólo actuando en bloque económico se pueden generar las condiciones para el reposicionamiento de la región en la competencia mundial.
La ventaja para nuestro país es que desde 2018 comenzó la reactivación de la función planificadora del Estado Mexicano, como resultado de resistencias y luchas populares, que se fueron articulando durante décadas.
Sobre este avance en materia de soberanía económica se erige el segundo momento de la transformación nacional, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que, bajo el proyecto denominado Prosperidad compartida, que busca poner fin a la idea de progreso acompañado de desencanto.
Y al echar mano de la maduración de los proyectos de inversión en los sectores energético y de infraestructura puestos en marcha durante el primer sexenio de la cuarta transformación, ha proyectado una estrategia de planeación territorial dirigida a potenciar procesos de industrialización bajo esquemas de economía mixta, dirigidos a incrementar el ingreso nacional para el fortalecimiento del bien común.
El primer paso para este propósito es el Plan México, un programa dirigido a combinar la planificación estatal para el desarrollo económico y social, con el papel que desempeña la asignación de recursos por la vía del mercado, y que abre la posibilidad material e histórica de convivencia simultánea entre nuestro país y el vecino del norte, para un proceso de sustitución de importaciones a nivel regional.
Esto es saber operar las funciones del Estado. Lección que le compartimos a las y los estadunidenses.
Con información de Contralínea