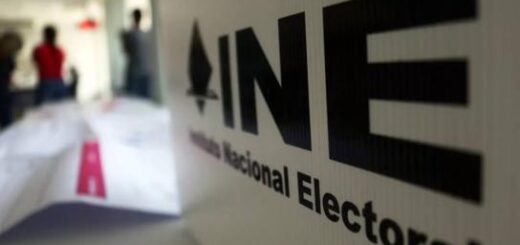Desaparición forzada: negación y responsabilidad de Estado

Saúl Arellano
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado un paso sin precedentes al abrir una investigación formal sobre la desaparición forzada en México, considerando que existe evidencia suficiente para afirmar que este crimen se comete de manera generalizada y sistemática en el país. Esta decisión ha desatado una reacción inmediata del gobierno federal y de su partido, Morena, los cuales han rechazado rotundamente las acusaciones y han insistido en que el Estado mexicano no practica ni avala la desaparición forzada, negando así su existencia como política institucional. Pero esta postura, más que una defensa jurídica, representa una estrategia política de evasión de la crítica.
La desaparición forzada en México no es nueva, pero ha cobrado una visibilidad brutal en los últimos tres sexenios, especialmente a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2008. Desde entonces, organizaciones nacionales e internacionales han documentado cientos de casos en los que personas -en su mayoría jóvenes, mujeres, activistas, campesinos, migrantes, niñas o niños-, han sido detenidos, privados de la libertad y desaparecidos por actores estatales: miembros de las Fuerzas Armadas, de policías municipales o estatales, e incluso por funcionarios encubiertos. En muchos de estos casos, las víctimas nunca han sido localizadas, y los familiares han enfrentado un sistemático patrón de impunidad, simulación y revictimización institucional.
Sin embargo, es fundamental matizar y reflexionar con profundidad sociológica y jurídica: la desaparición forzada no necesita de una política de Estado para existir como crimen de Estado. Esto obliga a diferenciar entre la responsabilidad del gobierno -específica, temporal, partidista- y la responsabilidad estructural del Estado -permanente, institucional, simbólica y jurídica-. Puede sostenerse que el actual gobierno no ha instaurado una política deliberada de desaparición, pero no puede negarse que el Estado mexicano, en su conjunto, ha sido responsable por acción y omisión.
Por acción, cuando sus agentes, federales, estatales o municipales, han participado directamente en detenciones ilegales, en tortura y en la ocultación del paradero de personas. Por omisión, cuando las autoridades han dejado de investigar, han ocultado información, han intimidado a familiares o han negado sistemáticamente acceso a la justicia.
El caso de Ayotzinapa en 2014 es paradigmático: aunque ocurrió bajo otro gobierno, su eco aún resuena, porque la estructura del Estado permitió y encubrió la desaparición de 43 estudiantes. La misma lógica puede observarse en cientos de fosas clandestinas halladas en Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y otros estados donde se han registrado desapariciones masivas sin que exista una acción eficaz y transparente del Estado para garantizar verdad, justicia y reparación, y mucho de ello ha ocurrido ya en la gestión de los gobiernos morenistas.
Además, México enfrenta un problema paralelo sumamente grave: la desaparición de personas cometida por particulares, reconocida expresamente en la legislación vigente. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas reconoce que los grupos criminales -en muchos casos bajo el cobijo de la corrupción estructural- cometen desapariciones sistemáticamente, en formas que se conectan con la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo forzado, la esclavitud moderna o la extracción de órganos. Estas desapariciones, si bien no tienen la autoría directa del Estado, evidencian la debilidad de sus políticas de seguridad, su falta de inteligencia táctica y la captura institucional por intereses criminales.
Frente a este panorama, la negación del gobierno actual resulta éticamente cuestionable Como advirtió Max Horkheimer, el Estado moderno corre el riesgo de convertirse en un aparato técnico y burocrático incapaz de responder a las exigencias de la justicia. La desaparición forzada no es solo un crimen contra el cuerpo físico de la víctima, sino una destrucción simbólica del derecho, de la ciudadanía y de la dignidad humana. Es la expresión más aguda de un Estado que ha perdido su legitimidad moral, porque ha fracasado en su función primordial: proteger la vida, garantizar los derechos y preservar la memoria de las personas.
Horkheimer invita a repensar la racionalidad del poder estatal: cuando el aparato público sirve más para perpetuar el orden que para proteger la justicia, ese Estado ya no es democrático, aunque celebre elecciones. La desaparición forzada es una de las formas radicales de negación del contrato social. Quien comete ese crimen, busca el exterminio del “cuerpo político”, del lenguaje, del derecho. Y en México, decenas de miles de personas han sido literalmente borradas sin que el Estado haya cumplido su obligación de buscarlas, de sancionar a los responsables y de reparar el daño.
Una democracia que niega la desaparición forzada niega su propia vocación humanista; que deslinda su responsabilidad bajo pretextos formales, renuncia a su papel de garante ético. Un Estado que permite que sus ciudadanos desaparezcan en vida y en muerte, se convierte en lo que Horkheimer llamaría un Estado oscuro, donde la razón ha sido subordinada al poder, y la ley al silencio.
En este contexto, la investigación de la ONU representa una oportunidad histórica para que México recupere su dignidad democrática. Porque no se trata solo de encontrar cuerpos, sino de reconstruir la consistencia moral de una nación, de devolverle nombre y rostro a las víctimas, y de construir un nuevo pacto social basado en la verdad, la justicia y la memoria.
La desaparición forzada no es un asunto del pasado, ni de gobiernos anteriores. Es una herida abierta en el presente. Y solo con coraje ético, con claridad política y con voluntad democrática, podrá comenzarse a cerrar.
Investigador del PUED-UNAM
Con información de La Crónica