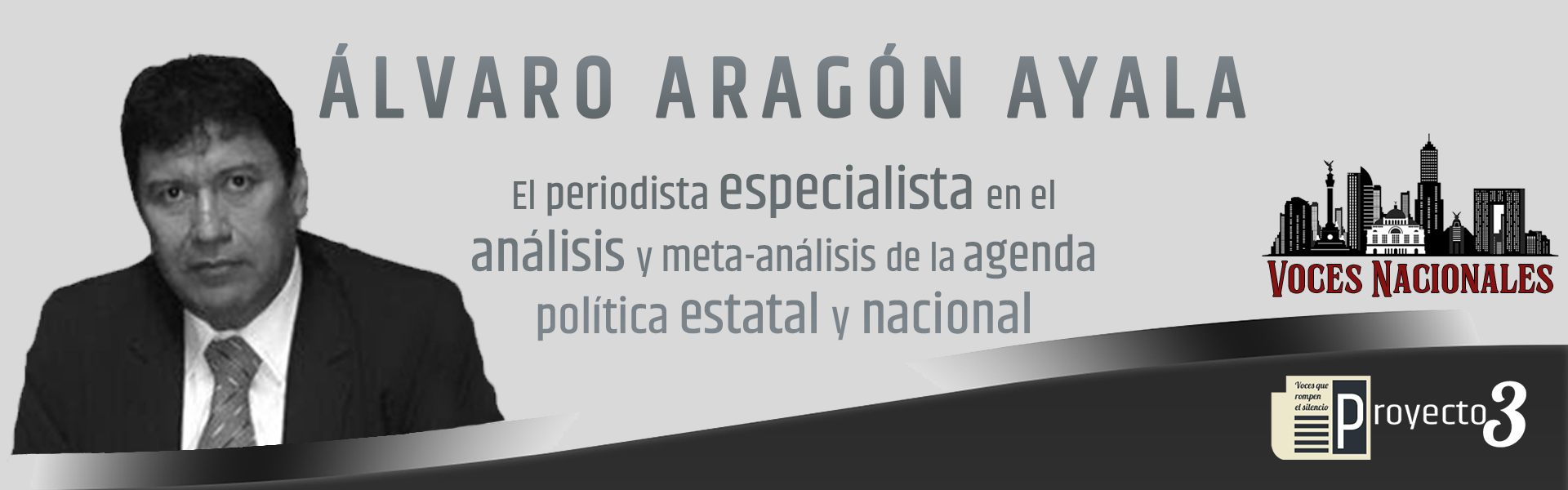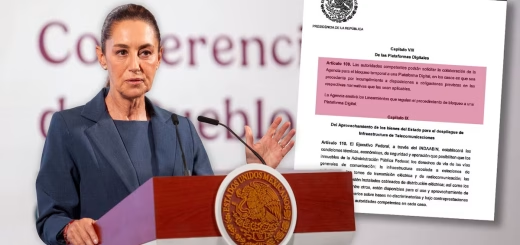Restaurar la vida: ecosofía y desarrollo rural sostenible en México

Mario Luis Fuentes
El doctor José Sarukhán Kérmez es el biólogo mexicano con mayor reconocimiento intelectual y ético a nivel internacional; fue rector de la UNAM y posteriormente, una figura esencial en la construcción de instituciones ambientales como la Conabio. Desde hace décadas, ha insistido en una verdad profunda y urgente: México es un país megadiverso y esencialmente forestal, aún en medio del acelerado proceso de desertificación que amenaza su capital natural. Esta afirmación es mucho más que una constatación ecológica: es un llamado a reorientar profundamente la política pública del país, sobre todo aquella relacionada con el desarrollo rural sostenible, en clave de restauración ecológica, justicia social y defensa de los derechos fundamentales.
Pero esta reorientación no puede realizarse desde la lógica instrumental que caracteriza a los modelos clásicos de desarrollo. Se requiere, más bien, una transformación ética, estética y política de nuestra relación con la Tierra, con el otro y con nosotros mismos. Félix Guattari propuso en su obra ‘Las tres ecologías (1989)’ un marco que resulta invaluable para pensar esta transformación: la ecosofía. A diferencia de una ecología reducida a lo técnico o a lo natural, la ecosofía articula tres registros inseparables: la ecología ambiental, la ecología social y la ecología mental. Pensar el desarrollo rural desde esta óptica es comprender que no hay sostenibilidad sin subjetividades éticas, sin comunidades fortalecidas y sin territorios sanos.
México alberga más del 10% de la biodiversidad mundial. Su riqueza en especies endémicas, ecosistemas y recursos genéticos lo coloca entre los primeros cinco lugares globales en diversidad biológica. Pero esta abundancia está siendo devastada por un proceso complejo y multicausal de degradación ambiental, que incluye deforestación, erosión de suelos, sobreexplotación hídrica, contaminación y desertificación. El mismo Sarukhán ha advertido que muchos territorios rurales del país están perdiendo sus funciones ecológicas, afectando no solo a la naturaleza, sino a las propias condiciones de vida de millones de personas.
Esta crisis no puede comprenderse ni atenderse de manera lineal. En esa óptica, no se trata solo de preservar especies o mitigar daños, sino de restituir un modo de habitar el territorio que regenere al mismo tiempo los ecosistemas, las relaciones sociales y las subjetividades. Por ello, la política de desarrollo rural debe estar subordinada, como condición sine qua non, a una política integral de protección, conservación y restauración del capital natural del país. No puede haber producción agrícola sostenible sobre territorios devastados.
Este giro ecosófico exige una inversión histórica en el campo mexicano, orientada a reconstruir no solo su capacidad productiva, sino su tejido ecológico y social. Esta inversión debe descansar sobre tres pilares fundamentales:
- Una nueva gobernanza del agua. México vive una crisis hídrica estructural, con acuíferos sobreexplotados, cuerpos de agua contaminados y una distribución profundamente desigual. Se requiere una gobernanza ecológica del agua, basada en la participación comunitaria, el respeto a los ciclos naturales, la recuperación de cuencas y la protección de zonas de recarga. Desde la ecosofía, el agua no es un mero recurso económico más: es una relación vital que debe ser cuidada, compartida y protegida.
- Tecnificación ecológica del campo. Sin duda, urge mecanizar y tecnificar aceleradamente al campo mexicano; empero, es necesario hacerlo en una dirección agroecológica. La tecnificación debe incluir sistemas de riego eficientes, energías renovables, manejo integral de plagas sin pesticidas y una recuperación del conocimiento tradicional indígena y campesino. El objetivo es reemplazar el modelo extractivista por uno regenerativo, donde la producción no destruya, sino que fortalezca los equilibrios ecosistémicos.
- Ciencia al servicio de la sociedad. México necesita incrementar de forma acelerada la inversión en investigación científica para la protección de su patrimonio genético -semillas, microorganismos, especies endémicas- y para el desarrollo de cultivos resilientes al cambio climático. Pero esta ciencia debe ser democratizada, abierta a la colaboración con las comunidades rurales y orientada al bien común, no al lucro corporativo. La ciencia, en clave ecosófica, es una práctica de cuidado, de saber con el otro, no sobre el otro.
Un tercer eje para la reconfiguración del desarrollo rural sostenible en México consiste en el fortalecimiento de los servicios ambientales. Muchos territorios rurales no deben continuar como espacios agrícolas intensivos, sino transitar hacia funciones ecosistémicas: captura de carbono, retención de agua, regulación del clima, conservación de hábitats, polinización.
Esto requiere una política pública robusta de pago e importantes subsidios públicos por servicios ambientales, pero no de forma aislada o incluso, con criterios político-clientelares, sino como parte de una estrategia nacional de restauración ecológica. Se trata de reconocer y retribuir a las comunidades que cuidan la vida, y de generar nuevas economías rurales centradas en la regeneración, no en la depredación. Aquí la ecosofía recuerda que no hay ecología sin reconstrucción simbólica y afectiva del vínculo comunitario y personal con el bosque, con el río, con la montaña.
Todos los elementos anteriores deben confluir en una política de Estado que garantice simultáneamente tres derechos constitucionales fundamentales: el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable y el derecho a un medio ambiente sano. En esa lógica, deben dejarse atrás programas sectoriales fragmentarios, pues de lo que se trata es de reconfigurar el “contrato ecológico y social del país”, donde el desarrollo rural no se mida solo en toneladas de maíz producido o importado, sino en vida restaurada, en comunidades resilientes, en ecosistemas vivos.
Desde la ecosofía, estos derechos son expresiones de una ética del cuidado, una práctica concreta de hospitalidad hacia la tierra y hacia las generaciones futuras. Asegurar un medio ambiente sano implica transformar las instituciones, la economía, la educación y el imaginario colectivo. Y eso solo es posible si colocamos en el centro la vida, en todas sus formas, como principio y fin de la política pública.
En un país donde la devastación ambiental avanza al mismo ritmo que la pobreza rural, la propuesta ecosófica puede ser percibida como una necesidad civilizatoria. Escuchar a la tierra, cuidar el agua, aprender del bosque, respetar los ciclos del maíz, proteger las semillas, reconstruir los vínculos comunitarios, honrar a los pueblos originarios, restaurar los paisajes… todo eso es, sobre todo, hacer, en un sentido aristotélico, la buena política.
José Sarukhán ha dicho que la biodiversidad es la base misma de nuestra sobrevivencia. Guattari diría que esa biodiversidad solo puede salvarse si salvamos también nuestra manera de sentir, de pensar y de habitar el mundo. No basta con sostener: hay que regenerar. No basta con proteger: hay que transformar. Porque cuidar la vida es también inventar otras formas de vivirla.