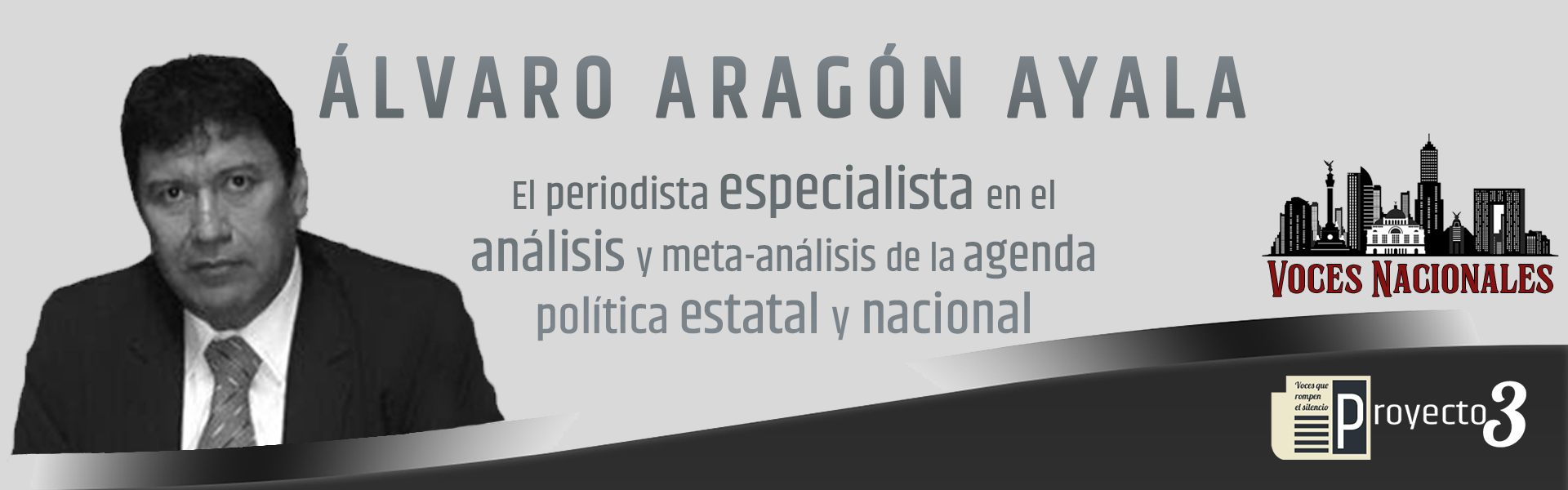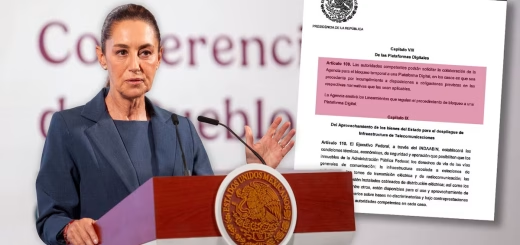Seguridad, Percepción y la “trampa de la paz”
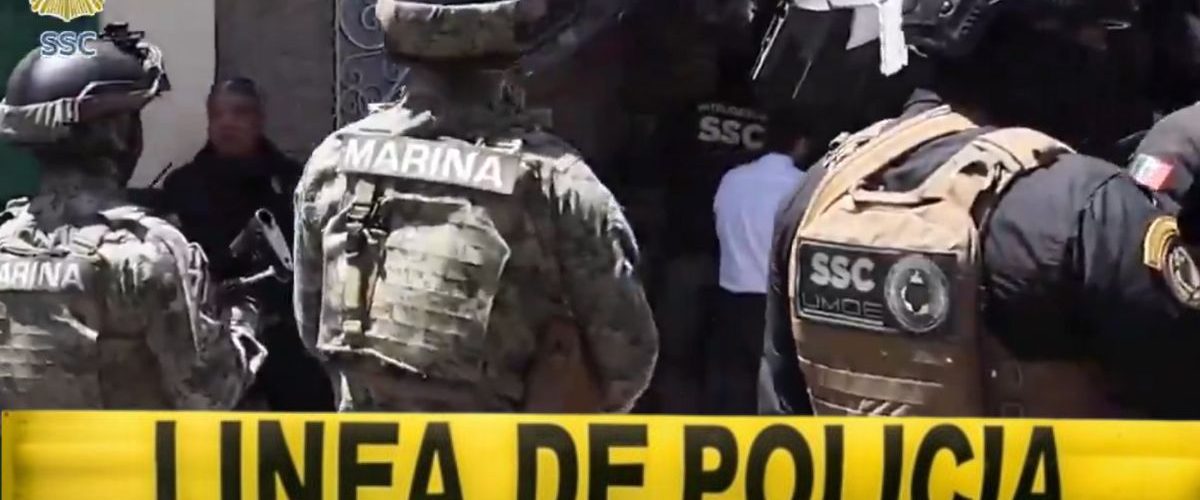
Mario Luis Fuentes
En México, la violencia y la inseguridad parecen haberse convertido en condiciones estructurales de la vida política, económica y social. Instrumentos de medición como la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), ofrecen una aproximación técnica al fenómeno mediante la medición de la percepción de inseguridad en las ciudades. Este concepto, en apariencia simple, encierra profundas implicaciones sociológicas y filosóficas. ¿Qué significa, realmente, “sentirse inseguro”? ¿Cómo se traduce esa percepción en la cotidianidad de las personas y las comunidades? Y más aún, ¿es suficiente una disminución estadística del delito para hablar de seguridad o, incluso, de paz?
Las encuestas como la ENSU cumplen una función relevante al ofrecer datos comparables sobre cómo la población experimenta la inseguridad. Sin embargo, la definición operacional de “sentirse inseguro” no logra capturar la complejidad existencial y cultural del miedo, la desconfianza y la normalización de la violencia. Sentirse inseguro en México no es simplemente temer ser víctima de un delito; es habitar un espacio donde las fronteras entre lo legal e ilegal, lo público y lo privado, lo justo y lo arbitrario, se han desdibujado.
La sociología de la violencia muestra que el miedo no se construye únicamente por la probabilidad real de ser agredido, sino por un entramado simbólico que atraviesa el lenguaje, los cuerpos, las prácticas sociales y los territorios. En muchas comunidades, la violencia no siempre se manifiesta en su forma explícita, sino que se inscribe en silencios, en calles vacías después del atardecer, en miradas esquivas, en la autocensura y en la aceptación tácita de ciertas “reglas no escritas”.
Desde esta perspectiva, la relación entre la disminución del número de delitos y la percepción de seguridad no es lineal. Es perfectamente posible y frecuente que una comunidad registre menos delitos denunciados y, sin embargo, experimente niveles profundos de inseguridad subjetiva. Esto ocurre cuando lo que impera es una aparente estabilidad impuesta por el crimen organizado: la llamada “pax narca”, donde el orden no es sinónimo de justicia, sino de control social violento.
La anterior reflexión conduce a cuestionar si la noción de seguridad puede o debe ser entendida como equivalente a la paz. La filosofía de la violencia, desde autores como Michel Foucault o Johan Galtung, advierte que la ausencia de conflicto visible no equivale a una verdadera paz, sino que puede tratarse de una forma de violencia estructural o simbólica.
La “paz” impuesta por el crimen organizado, o incluso por estados autoritarios, es una paz negativa, entendida como mera ausencia de violencia directa. Pero la cultura de paz, en su sentido profundo, exige condiciones de justicia, equidad, respeto a los derechos humanos y participación comunitaria. La seguridad basada en el miedo, en la resignación o en acuerdos tácitos con actores violentos, lejos de ser un indicador de bienestar, es evidencia de la penetración de la violencia en el tejido social.
Construir una cultura de paz requiere desbordar la mirada tradicional que equipara seguridad con control y orden. Implica reconocer que la verdadera seguridad no puede depender de pactos mafiosos ni de la militarización de la vida pública. La seguridad ciudadana debe entenderse como la garantía de condiciones dignas para vivir sin miedo, con libertad y con oportunidades para el desarrollo humano.
Otro elemento crucial para esta reflexión es el hecho de que no existen indicios de que los negocios del crimen organizado o de la delincuencia común estén perdiendo rentabilidad. Por el contrario, fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, la extorsión y el robo siguen alimentando economías paralelas que se nutren de la impunidad, la corrupción y la ineficacia gubernamental.
En este contexto, cualquier aparente disminución de la violencia o de los delitos denunciados debe ser vista con cautela. Si los incentivos que sostienen a las economías criminales permanecen intactos, los llamados “periodos de tranquilidad” no son más que treguas frágiles o predominios temporales de grupos criminales dominantes, susceptibles de romperse ante cualquier reconfiguración de poder entre las organizaciones mafiosas o ante cambios en la estrategia del Estado.
Esto evidencia la falsa percepción de seguridad que puede generarse cuando las políticas públicas se limitan a gestionar cifras en lugar de transformar las condiciones estructurales que perpetúan la violencia. La paz duradera no se construye desde la contención de la violencia, sino desde la eliminación de los factores que la originan y reproducen.
La urgencia de repensar los diagnósticos sobre la seguridad en México es ineludible. No basta con medir percepciones ni con contabilizar delitos; es necesario incorporar una mirada amplia, que entienda la seguridad ciudadana como un derecho humano integral, vinculado a la justicia social, la participación comunitaria y la erradicación de las violencias estructurales.
Esto implica superar la visión tecnocrática o instrumental que reduce la seguridad a indicadores cuantitativos. Las políticas deben nutrirse de enfoques interdisciplinarios que incluyan la sociología, la filosofía, la psicología social, la criminología, las ciencias forenses y las voces de las propias comunidades afectadas. Solo así será posible diseñar estrategias que no solo “controlen” la violencia, sino que la desactiven desde su raíz.
Finalmente, la construcción de una cultura para la paz en México exige voluntad política, pero también una transformación cultural profunda. Es necesario desmontar la normalización del miedo, cuestionar las narrativas que glorifican la violencia y fortalecer los vínculos comunitarios que permitan a las personas reapropiarse de sus espacios y de su dignidad.
En resumen, mientras las encuestas sigan capturando solo una parte del fenómeno y mientras los gobiernos continúen gestionando la violencia como un problema de cifras, la paz será un horizonte inalcanzable. La verdadera seguridad no puede ser medida únicamente en términos de delitos o percepciones, sino en la capacidad de una sociedad para vivir libre de todas las formas de violencia, visibles e invisibles. Solo desde esta perspectiva será posible imaginar y construir un México en paz y con justicia para las víctimas.
Investigador del PUED-UNAM
Con información de Aristegui Noticias