El abismo educativo
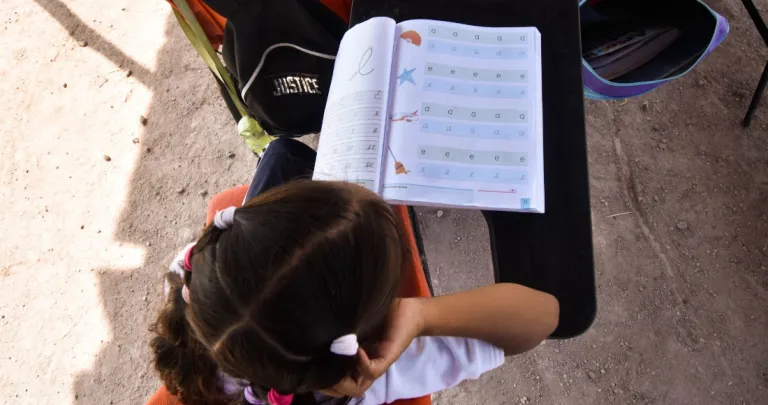
Jorge Alberto Gudiño Hernández
No es necesaria una prueba como la PISA para saber que la educación en nuestro país se encuentra en un estado lamentable desde hace varias décadas. O sí, pues provee un parámetro que no es fácil de conseguir cuando se trata de temas educativos. Un parámetro que muestra varias realidades de golpe. La primera, como ya dije, es que estamos muy mal, verdaderamente mal. La segunda, como se esperaba, es que la pandemia hizo que empeoráramos (junto con otros países, es cierto, pero eso tampoco es consuelo). La tercera, es que es en las competencias en donde nuestros chicos fallan, no en la memoria o en la mecanización sino, sobre todo, en las aplicaciones que los conocimientos pueden tener.
Es fácil echarles la culpa a otros. Lo hacemos en nuestra casa, en el trabajo, en el tránsito y donde podemos. Es fácil hacerlo porque desvía la responsabilidad de los culpables y de los problemas. Decir que la prueba no considera ciertos asuntos contextuales no vuelve a nuestros chicos de preparatoria mejores estudiantes ni más capacitados para alguna cosa. Nada más niega la realidad. Una realidad que, cuando menos, está poniendo en riesgo el futuro de todos esos estudiantes.
Los culpables son y han sido muchos. Desde gobiernos ineficientes, teléfonos inteligentes al alcance de todas las manos o hasta sindicatos que boicotean lo que más deberían cuidar. Hace mucho tiempo que la educación en nuestro país se politizó, olvidándose de lo más importante: enseñar bien a los alumnos. Y, como cuando los males comienzan, el círculo vicioso se continúa con facilidad. De ahí que no sea sencillo encontrar un solo culpable. Mucho menos, una solución fácil.
¿Por dónde se empieza para dar una educación de calidad? Una que permita subir varios niveles en la prueba PISA en 5, 10, 15 o 25 años. Menciono la mentada prueba por el asunto del parámetro, pero podría ser cualquier otro. No hay forma de reformar el sistema educativo para que mejore sustancialmente en los próximos cinco o diez años. Lo malo, es que tampoco se hicieron los esfuerzos para mejorarlo hace veinte o treinta y, todo hace pensar, que difícilmente se harán para las próximas décadas. Empeorar parece ser más sencillo que salir adelante.
Sobre todo, porque la brecha respecto a otros países no hace sino crecer. Cualquier corredor lo sabe: no basta con echarle ganas para alcanzar al puntero que se escapa, es necesario tener las condiciones, el entrenamiento y una profunda fuerza de voluntad para siquiera intentarlo. Me temo que carecemos de todas. Lo que significa que no sólo no alcanzaremos, sino que, quizá, ni siquiera acabemos la carrera.
No es extremo suponer que en un futuro no muy lejano nuestros jóvenes no sean capaces de comprender lo que leen cuando se enfrenten a un texto largo y complejo; no tengan la habilidad para resolver problemas simples de matemáticas ni consigan comprender fenómenos de distintas clases dado su escaso entendimiento del funcionamiento de la ciencia. Eso sí, contarán con la ayuda inmediata de sus teléfonos, podrán consumir información sintetizada, hacer cuentas con la calculadora siempre al alcance de la mano y convencerse de que las vacunas nos implantan chips, la Tierra es plana o la evolución no existe.
No es por ser catastrofista, pero ese panorama suena, justo así: catastrófico. Y no veo cómo salir del abismo educativo.














