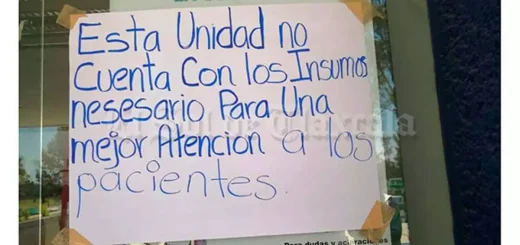La libertad de no perdonar

Rafael Cardona
Mañana se conmemora un aniversario más del mayor ataque terrorista en la historia de los Estados Unidos. El derrumbe de las Torres Gemelas, el incendio en el Pentágono y otras agresiones cuya contundencia feroz demostró la hasta entonces insospechada vulnerabilidad de ese país y nos cambió la vida a todos.
Osama Bin Laden, mente maestra detrás de los lancetazos salvajes, se los dijo a los americanos como corolario de su latigazo inclemente: nunca más dormiréis tranquilos. Les he quitado el sueño, la paz y en cierto modo el futuro. Eso no lo dijo, pero lo hizo.
Ese golpe fue una fiera muestra de hasta dónde pueden llegar el fanatismo y la intolerancia; la incapacidad de convivir con quien tiene otro Dios, o por lo menos, otras ideas.
Tiempo atrás, en una magnitud menor, la incapacidad ante el pensamiento ajeno dictó una orden de muerte contra el escritor Salman Rushdie quien hizo de la intranquilidad su pan cotidiano, hasta verse finalmente apuñalado por un orate el 12 de agosto de 2022 mientras pronunciaba una conferencia paradójicamente sobre las posibilidades de crear en Norteamérica espacios seguros para los escritores extranjeros.
En Estados Unidos, a pesar de haber nacido en Gran Bretaña, Rushdie no es un extranjero. Es un ciudadano estadunidense avecindado en la increíble ciudad de Nueva York, cuya génesis quizá haya sido semejante, a la siembra de un mundo completo por Pampa Kampala, el gran personaje central de su más reciente novela, “Ciudad Victoria”.
Si en febrero de 1989 el ayatolá Jomeini decretó la fatwa contra el escritor, 33 años más tarde, quizá sin relación directa, la amenaza se cumplió. Y no del todo. Salman no murió. El cuchillero, a quien él mismo llama “incompetente”, lo hirió con lesiones de una gravedad siniestra, cuya profundidad hizo milagrosa su recuperación y su vida en los días actuales.
Todo esto viene a la columna por la lectura de “Cuchillo”, un maravilloso libro cuya sinceridad abochorna al lector ante la insólita capacidad de un hombres para desnudarse en cuerpo y alma, en el quirófano y frente al espejo, sin importarle las más prosaicas condiciones inherentes a la reclusión hospitalaria, degradante y helada ante los pudores o sus residuos.
“…Cuando las heridas son graves, la privacidad del cuerpo se queda estacionada, uno pierde la autonomía sobre su yo físico, sobre el barco en que navega. Y uno lo permite porque no le queda otra alternativa. Uno entrega la capitanía del barco para que no se vaya a pique. Uno permite que otras personas hagan lo que les plazca con el cuerpo de uno –hurgar, drenar, inyectar, coser, inspeccionar la desnudez del paciente–, para mantenerlo con vida…”
Si más arriba dije de la milagrosa circunstancia de la salvación y más aún, de la recuperación de Salman Rushdie, es necesario explicar cómo ve él (con su único ojo ahora, como forzado cíclope), la razón de su segunda vida: tener amor y arte. Anhelo de vivir.
En plena recuperación llegó un aniversario de la emisión de la fatwa de hace casi 25 años.
“…Pero el 14 de febrero era también el día de San Valentín y Eliza (con Z), y yo decidimos celebrarlo yendo a un restaurante por primera vez en seis meses. Fuimos con guardaespaldas, pero fuimos. ¡Qué momento tan intenso! Hola, mundo, decíamos. Hemos vuelto, y tras nuestro combate contra el odio, celebramos la supervivencia del amor.
“Tras el ángel de la muerte el ángel de la vida”.
Rushdie no ha sido el único autor atacado a puñaladas. Le ocurrió a Samuel Beckett, y a Neguib Mahfuz, Premio Nobel. El primero enfrentó a su atacante, meses después. S.R. dudaba en hacerlo.
Pero mientras lo hacía o no, cuando se diera en el tribunal y condenaran al frustrado asesino por sus graves delitos, Rushdie tenía una idea firme como un relámpago. Instantánea, pero deslumbrante como una roca de cristal. Le diría:
“No te perdono. Yo NO te perdono.”
Con información de Crónica