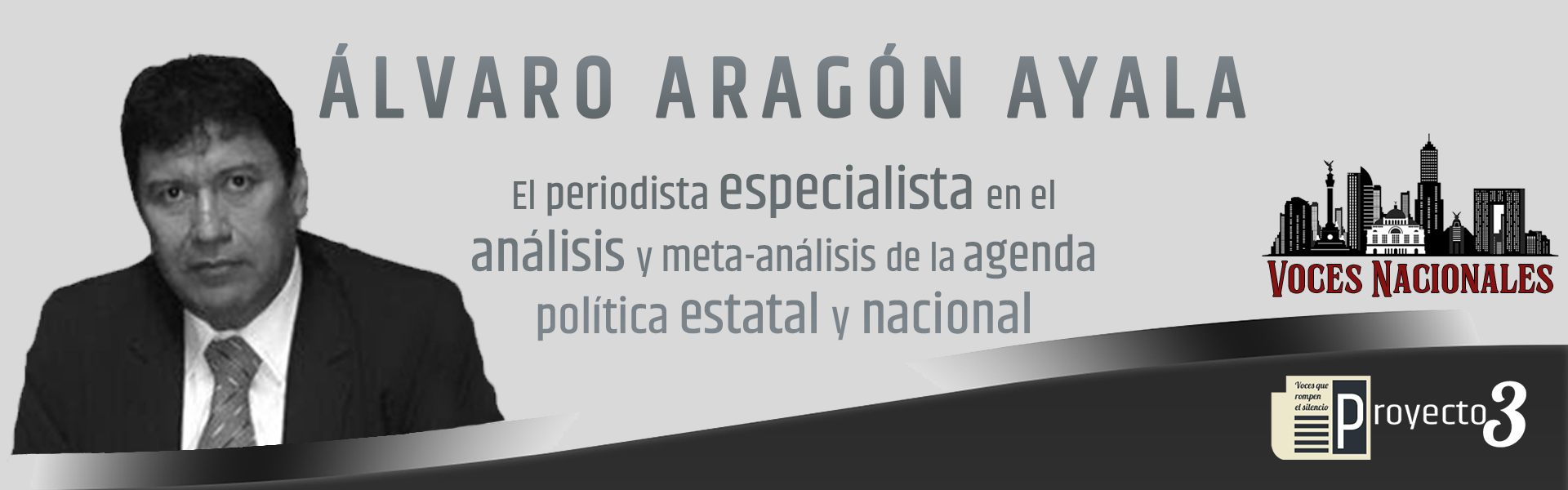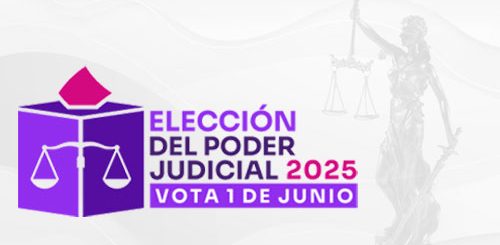La crisis del Estado mexicano en la producción de medicamentos
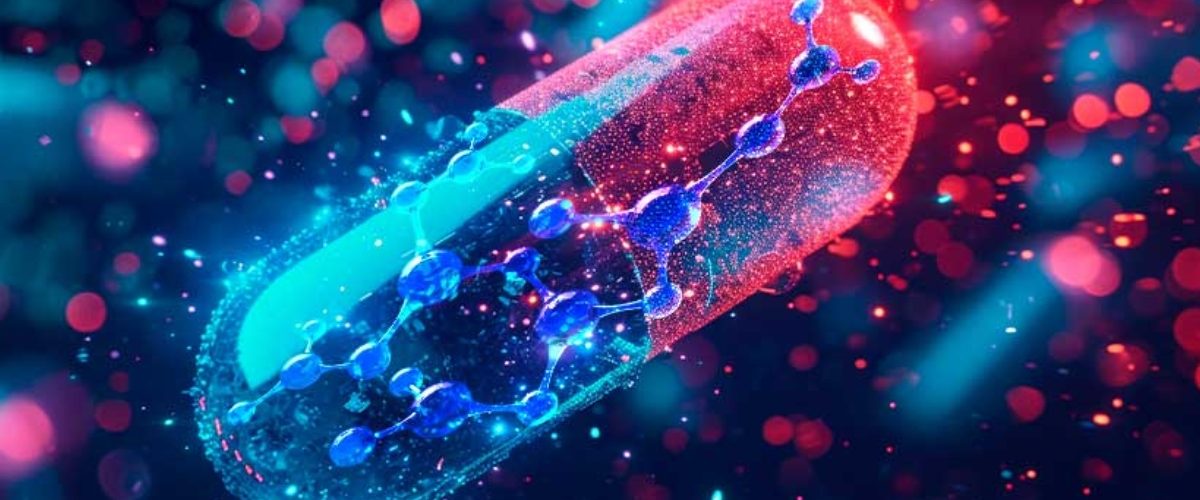
Mario Luis Fuentes
En el mundo posterior a la pandemia de Covid-19, la capacidad de los Estados para producir sus propios medicamentos y vacunas obliga a dejar de plantear la cuestión como un asunto meramente de política industrial y comercial, para convertirse en un imperativo de sus soberanías sanitarias. Sin embargo, México transita este momento crítico sin haber asumido plenamente las lecciones que la pandemia nos obligó a aprender.
A pesar del impacto devastador del virus, que desbordó y casi llevó al colapso a la mayoría de los sistemas de salud de los países de ingresos medios y pobres, la recuperación del gasto en salud pública ha sido muy lento y desigual. En México esa recuperación no solo ha sido lenta, sino también asimétrica respecto de los países miembros de la OCDE. Más aún, el Estado mexicano parece haber renunciado a construir las capacidades científicas, tecnológicas e industriales necesarias para garantizar integralmente el derecho a la salud de su población.
El informe de la Organización Mundial de la Salud (2024) evidencia una preocupante tendencia global: por primera vez desde el año 2000, el gasto en salud cayó en términos reales durante 2022. En México, esta caída se sintió con mayor crudeza, pues la inversión pública en salud per cápita no solo no ha retornado a niveles prepandémicos, sino que tampoco ha logrado mantener una trayectoria de crecimiento estable frente a la presión fiscal y la competencia por recursos con otras prioridades del gasto público. Esta desinversión silenciosa se inscribe en una política de salud que privilegia la importación sobre la producción local, la reacción sobre la prevención y la tercerización de funciones estratégicas a actores privados.
Desde la economía política, este fenómeno debe analizarse como una expresión del debilitamiento estructural del Estado frente a los intereses de industrias globales, regionales y nacionales. En esa lógica, la decisión de no invertir en la producción nacional de fármacos y vacunas refuerza una dependencia tecnológica que compromete la autonomía del país en materia sanitaria. En efecto, el caso mexicano es paradigmático: mientras países como India, Cuba o Brasil fortalecieron sus capacidades endógenas de bioproducción, México cerró plantas, desmanteló instituciones y postergó proyectos estratégicos como la producción masiva de vacunas desarrolladas localmente.
Este abandono tiene múltiples implicaciones. En primer lugar, impide una respuesta eficaz frente a amenazas sanitarias emergentes, sean estas epidémicas, pandémicas o derivadas incluso de crímenes como el bioterrorismo. En segundo lugar, coloca a México en una posición vulnerable ante cadenas de suministro globales frágiles, como se evidenció durante la pandemia con el acaparamiento de vacunas y equipos e insumos médicos. En tercer lugar, limita la capacidad del país para cumplir con sus compromisos de solidaridad internacional en salud pública.
Más grave aún es que esta falta de infraestructura nacional afecta de manera directa la reducción de enfermedades y muertes evitables. El acceso a medicamentos y biológicos de calidad es una condición indispensable para garantizar una salud universal, equitativa y digna. Sin embargo, cuando los gobiernos no pueden asegurar la disponibilidad oportuna de estos insumos esenciales, se perpetúan las brechas de atención y se profundiza la exclusión estructural de millones de personas.
Lo que está en juego, además de la salud de la población, es la legitimidad misma del Estado como garante de los derechos fundamentales y su capacidad para generar sentido de pertenencia e identidad nacional en torno a un proyecto compartido capaz de proteger la salud y la vida de las personas. Revertir esta trayectoria exige una apuesta decidida por reconstruir las capacidades públicas de producción de medicamentos y vacunas; ello implica invertir en infraestructura, fortalecer a las instituciones científicas y tecnológicas nacionales, establecer alianzas estratégicas con actores públicos nacionales e internacionales y, ante todo, colocar la salud como un bien común por encima de las lógicas del mercado.
El abandono de la capacidad estatal para producir medicamentos no solo ha limitado la autonomía sanitaria del país, sino que ha profundizado una crisis humanitaria concreta: el desabasto crónico de fármacos esenciales. Durante los últimos años, México ha enfrentado episodios recurrentes de escasez de medicamentos oncológicos pediátricos, antirretrovirales, inmunosupresores y tratamientos para enfermedades raras, entre muchos otros. Esta situación no responde exclusivamente a una falta de recursos, sino a una deficiente estrategia de compras consolidadas, una planificación logística errática y a la ausencia de un sistema de distribución articulado y territorialmente equilibrado. El resultado es una cadena de suministro fragmentada, opaca y altamente vulnerable ante cualquier disrupción externa o administrativa.
Especialmente preocupante es el impacto que esta crisis tiene sobre las niñas y niños que padecen enfermedades graves o crónicas. El desabasto de medicamentos oncológicos, por ejemplo, ha sido documentado por organizaciones civiles, medios de comunicación y organismos internacionales. Ante esa situación, la negación sistemática del problema por parte de las autoridades, sumada a la criminalización de las denuncias, no solo invisibiliza el sufrimiento de estos menores, sino que también representa una forma de violencia estructural ejercida por omisión. En este contexto, el derecho a la salud infantil, consagrado por tratados internacionales suscritos por México, se convierte, de manera paradigmática, en una promesa incumplida.
Para que la cobertura universal en salud sea una realidad y no un enunciado vacío, es indispensable reconstruir una red pública de abasto de medicamentos que sea eficiente, transparente y centrada en las necesidades de la población. Esto implica un rediseño profundo de la arquitectura institucional encargada de planificar, comprar y distribuir medicamentos, con un enfoque que integre tanto criterios de justicia distributiva como de equidad territorial.
Asimismo, urge reactivar la producción pública nacional como una garantía de provisión estratégica, sobre todo para los medicamentos “huérfanos o no rentables” para el mercado. En efecto, el acceso efectivo y equitativo a los tratamientos no puede depender de la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico o la visibilidad mediática de una enfermedad. En última instancia, garantizar el abasto es una obligación ética y política del Estado mexicano.
En un mundo atravesado por crisis sanitarias recurrentes, y por los efectos del cambio climático en la salud pública, la soberanía científica y tecnológica en materia sanitaria se constituye como una necesidad estratégica para el Estado.
México debe así, decidir si continuará dependiendo de la “buena voluntad” de otros gobiernos o de los criterios de actuación y priorización de las farmacéuticas transnacionales, que suelen ser sumamente agresivos, o si asumirá, como lo hicieron otros países, el desafío de construir un sistema robusto, solidario y autónomo que esté a la altura de las amenazas del siglo XXI.
Investigador del PUED-UNAM
Con información de Aristegui Noticias