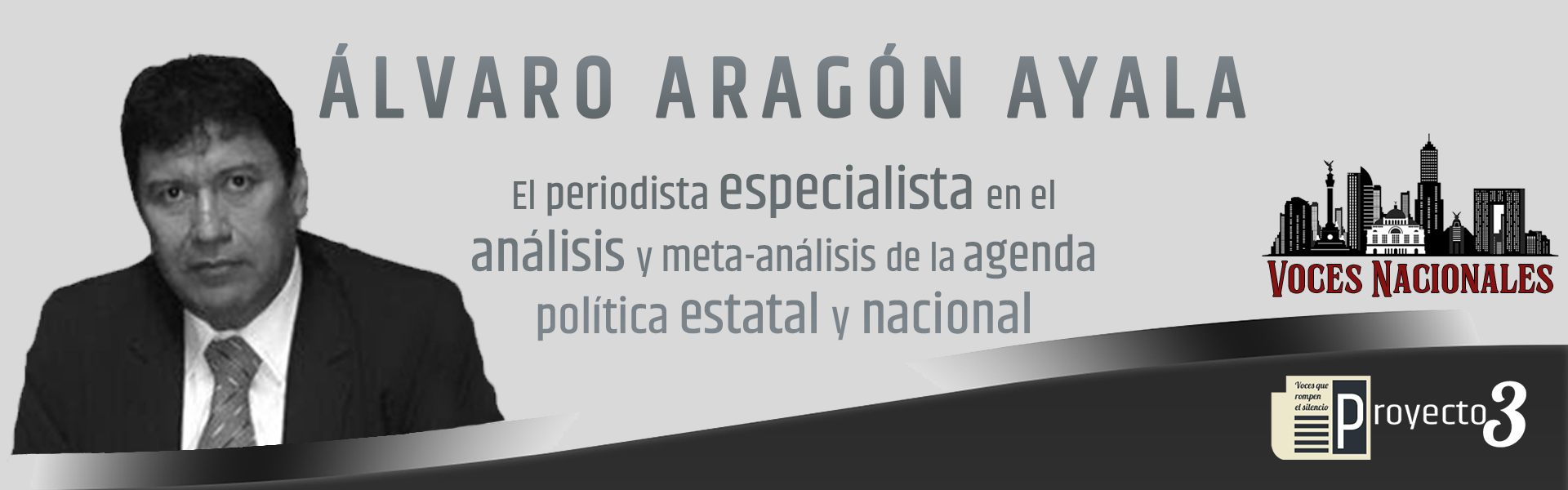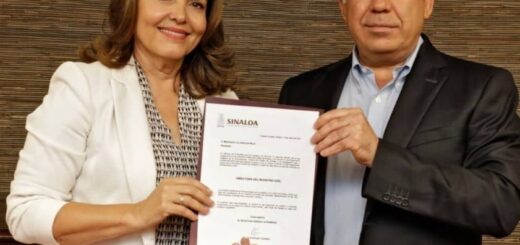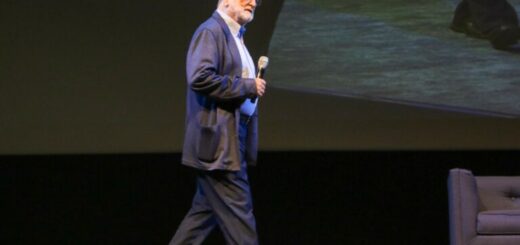La peligrosa ilusión de la guerra tarifaria

Leonado Martínez Robles
Uno de los enfoques educativos que más consecuencias negativas ha generado a nivel mundial, es el basado en el pensamiento lineal. Dicho de la manera más simple posible, se trata de enseñar a solucionar problemas dividiendo en partes el problema que se quiere resolver. Se asume que si entendemos cómo funcionan las partes por separado vamos a entender cómo funciona el todo, y entonces aplicamos una solución a una o varias de las partes por separado para resolver el problema. Es un método arraigado en la gran mayoría de los países desde el kindergarden hasta los posgrados, aplicado por igual en las ciencias duras, las económicas y las sociales, y cuyo fundamento se basa en el reduccionismo propuesto por el matemático francés Descartes desde hace ya varios siglos. Cada vez queda más claro que es un mal método de enseñanza y un peor método para aplicarlo en el campo profesional.
Menciono esto porque la guerra comercial que estamos viviendo es un ejemplo claro de lo que sucede cuando se aplica esa visión. Para explicarlo, voy a retomar los argumentos que ha estado publicando en los últimos días Ricardo Hausmann, venezolano que dirige un centro de investigación en la Universidad de Harvard y a quien tuve el gusto de conocer en uno de sus cursos sobre economía de la complejidad.
Ricardo empieza diciendo que la visión en la que se basa la guerra tarifaria con el propósito de reducir el déficit comercial de los Estados Unidos (EU) se enfoca exclusivamente en los bienes importados, ignorando factores mucho más relevantes para el actual dominio económico de dicho país como lo son los servicios, la propiedad intelectual y la inversión.
En 2023, los EU registraron un superávit de 278 mil millones de dólares en servicios, impulsado por sectores como las finanzas, telecomunicaciones, servicios empresariales y licencias de patentes y derechos de propiedad de empresas americanas. Y eso sin contar las ventas realizadas por las filiales extranjeras de empresas estadounidenses, que generaron 632 mil millones de dólares en 2024. Sumando estos ingresos, el superávit “invisible” de los EU, el cual goza de la propiedad de ser invisible gracias al pensamiento lineal, roza el billón de dólares (un millón de millones).

Hausmann indica que empresas como Apple, Google, Microsoft, Facebook, Nvidia y Tesla utilizan su poder de mercado basado en la innovación para captar ingresos en todo el mundo. Si estos flujos fueran gravados con medidas similares a un arancel, no podrían simplemente trasladar el costo a los consumidores, lo que afectaría directamente sus utilidades.
Las inversiones estadounidenses en el exterior se valoran en unos 16.4 billones de dólares. En comparación, las empresas extranjeras en los EU ganaron sólo 347 mil millones de dólares en 2024. Esta diferencia hace que las inversiones externas de EU sean un blanco más tentador que los bienes exportados, y más fácil de atacar en una guerra comercial.
Si en el frenesí de la guerra comercial muchos países decidieran abandonar los acuerdos sobre propiedad intelectual de la Ronda de Uruguay, empresas americanas de tecnología, farmacéuticas y de entretenimiento quedarían gravemente expuestas.
Viendo a la guerra tarifaria de esta manera, como una serie de acciones disruptivas dentro de un ecosistema que no sólo contiene los bienes importados, sino también incluye a los servicios, la propiedad intelectual y la inversión, el argumento utilizado del supuesto déficit comercial se desvanece inmediatamente.
Los costos de esta guerra perdida desde el inicio serán muy grandes para millones de personas, al igual que para los pingüinos y las focas que viven en las despobladas islas Heard y McDonald, que aparecieron en la lista oficial de tarifas recíprocas del gobierno americano.
Con información de La Silla Rota