La democracia según AMLO
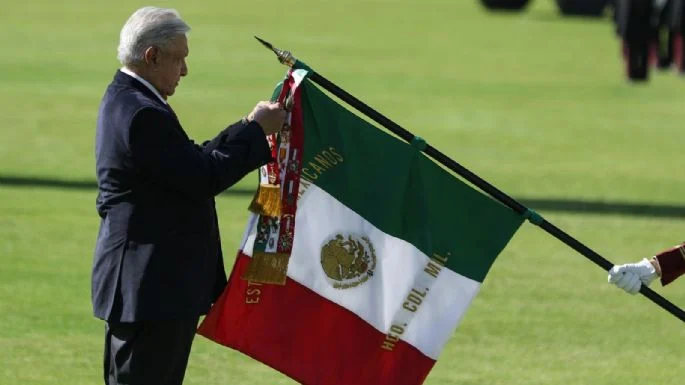
Agustín Basave
La reacción del presidente López Obrador ante la invalidación de su Plan B electoral lo pinta de cuerpo entero. Expresó en la mañanera del martes pasado varios comentarios contradictorios y un autoritarismo inequívoco. Presumió, por ejemplo, que por primera vez la Suprema Corte de Justicia se atreve a contravenir al Ejecutivo, pero la tachó de corrupta y la acusó de proteger a “una pandilla de rufianes”; la criticó también por “violar la división de poderes” al enmendarle la plana al Legislativo, pero desvirtuó el sistema de pesos y contrapesos al indignarse, una vez más, por su osadía de contrariarlo. Lo único coherente en su diatriba contra la máxima instancia del Poder Judicial fue su vocación autocrática: para él es inadmisible que alguien estorbe a la 4T y es inconcebible que un poder se le oponga o discrepe de él desde la convicción, sin móviles aviesos.
Después de escucharlo me asaltaron varias preguntas. ¿Para qué sirve, en opinión de AMLO, la división de poderes, si juzga dañino el acotamiento e ilegítimos a los acotadores? ¿Qué sentido tiene que exista el Legislativo si sólo sus iniciativas le parecen válidas y cómo se justifica el Judicial si sólo se puede disentir de sus decisiones desde la corrupción de la mafia del poder? Son preguntas pertinentes porque AMLO dice ser un demócrata, pese a que en su concepción de la democracia no se percibe la necesidad de los equilibrios prescritos desde la Ilustración. Y es que, si los legisladores y los ministros fueran honestos y patriotas, avalarían todo lo que él propone. ¿Quién quiere un Congreso y una Suprema Corte cuando los asesores jurídicos son más baratos?
Imaginemos cómo se materializaría la utopía –o distopía– de AMLO. Supongamos que se metiera a la cárcel a todos los corruptos de México o, mejor, que la pureza obradorista contagiara a todos y cada uno de los mexicanos. La Corte quedaría automáticamente integrada por 11 ministros honestos y, por tanto, liberales defensores de la 4T –quienes apoyarían la militarización, la contrarreforma electoral y su largo etcétera– y el Poder Judicial en su conjunto tendría juzgadores probos incapaces de conceder un amparo a los impugnadores del Tren Maya o de cualquier otro proyecto de AMLO. Los diputados y senadores serían todos honrados y progresistas y votarían en favor de cuantos dictámenes emanaran de la agenda legislativa de Palacio Nacional. El país se transformaría, en suma, sin ningún contratiempo.
¿Caricatura? Analícese con detenimiento lo que plantea AMLO. Está absolutamente convencido de que a quienes reprueban sus planes –de hecho, hasta los detalles más nimios de esos planes– los mueve la corrupción. Por momentos admite que puede haber personas que, por razones ideológicas, por la desventura de ser conservadoras, se opongan a la 4T, pero siempre acaba desechando esa posibilidad al pontificar que “la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía”, que los conservadores son “corruptísimos” o que “el triunfo de la reacción es moralmente imposible”. Hay libertad y respeto a la pluralidad, proclama; él no censura a nadie, se limita a propiciar que quien lo critique o se le atraviese políticamente pague su atrevimiento con linchamientos en redes sociales, con insultos, difamaciones e intimidación, con la quema de su efigie en las plazas. Se vale pensar distinto y rechazar sus reformas, faltaba más, pero quien vote contra la energética es, ipso facto, ni más ni menos que traidor a la patria. ¡Menuda libertad! ¡Valiente respeto a la pluralidad! Es como el predicador que pide no maltratar a quienes profesan otra fe –pobrecitos, también son seres humanos– para luego excomulgarlos y sentenciar que arderán en el infierno por no abrazar la religión verdadera.
Reitero: en un país gobernado por alguien que sostiene semejante visión de la cosa pública salen sobrando las instituciones, con la personalizada excepción de la Presidencia de la República. Si el Jefe Máximo de la Transformación es incorruptible e infalible, ¿por qué rayos habría de dividir y limitar al poder? Discrecionalidad es el nombre del juego. Si sólo él entiende al pueblo, si sólo él interpreta su voz, ¿para qué lidiar con otros, falsos representantes? A él ha de entregársele un cheque en blanco, él ha de determinar con omnisciencia lo que ha de hacerse. Si el mundo insiste, y para evitar una innecesaria campaña de ataques orquestados por la oligarquía mediática internacional, pueden permanecer el Congreso y la Corte en su mínima expresión –con el menor presupuesto posible– a guisa de ejecutores de las decisiones del señor presidente. De los órganos autónomos, ni hablar.
La democracia, según AMLO, es hacer lo que el pueblo quiere, que es precisamente lo que él quiere. Quien encarna la voluntad popular no precisa de procedimientos y menos de contrapesos: su sabiduría nace de su comunión con la gente, que le da el equilibrio o el desequilibrio que pudiera necesitar. A fin de cuentas, nuestra Constitución se resume en una sola frase de uno solo de sus artículos, el 39: “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. He ahí todo lo que se requiere para gobernar. Los mexicanos han resuelto transformar a México y no hay consideración legal o institucional que valga para detener la Transformación. Y el hombre elegido para llevarla a cabo es Andrés Manuel López Obrador, a quien han de seguir todos los hombres y mujeres de bien haciendo lo que tengan que hacer para librar de obstáculos su misión.














