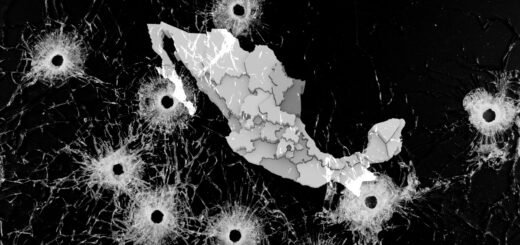Dictadura del proletariado, o ¿para qué sirven los “progresismos”?

Prensa Latina
Desde posiciones de derecha suele verse como “violenta” a la izquierda; pero sólo a la izquierda revolucionaria que moviliza gente en las calles. Por el contrario, se regaña pero se acepta con condescendencia a la de saco y corbata, o tacones y joyas, que “se porta bien” y participa en la institucionalidad capitalista
Si votar sirviera de algo, ya estaría prohibido
Pinta callejera

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Las propuestas socialistas, los proyectos revolucionarios inspirados en el materialismo histórico, no son violentos per se, no apelan a la sangre por el mero placer sádico de infringir dolor.
No debe olvidarse nunca que en el mundo moderno surgido en Europa, luego expandido globalmente, la burguesía industrial en ascenso marcó su entrada en la escena política de un modo sanguinario: para que no quede ninguna duda de quién comenzaba a mandar, esa clase social revolucionaria (en su momento) le cortó la cabeza –literalmente– a infinidad de aristócratas, incluidos monarcas.
De hecho, el himno nacional francés, la Marsellesa, por antonomasia canto del triunfo burgués en el mundo, pide en sus estrofas “que una sangre impura empape nuestros surcos”. Más violencia (decapitando nobles y exhibiendo en público sus cabezas sangrantes) no puede pedirse.
¿La izquierda violenta? ¿De verdad? Nunca jamás debe olvidarse –¡por el contrario: debe mantenerse siempre en lo más alto el recuerdo de!– que el sistema capitalista mata (asesina) 20 mil personas diarias por hambre. ¿Será violencia eso?
Los cambios sociales que se dan en la historia marcando momentos trascendentes, nunca son procesos pacíficos. En otros términos: si la historia humana es la historia de la lucha de clases (la historia la escriben los ganadores, no olvidarlo), eso significa que la violencia está siempre presente. En todo caso, no es patrimonio de nadie en especial, ni de la izquierda ni de la derecha. “La violencia es la partera de la historia”, decía Marx. Nadie absolutamente cede su cuota de poder pacíficamente, ni en las relaciones económicas, ni de género, ni en la más simple discusión en una cantina.
La clase en la actualidad dominante, prácticamente en todo el mundo: la burguesía (industrial, financiera, terrateniente) no está dispuesta a perder ni un milímetro de sus beneficios. Para mantener sus privilegios está dispuesta a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa (matar, torturar, mentir, ser cruel, manipular en forma artera, incluso llegar a usar armas de destrucción masiva, incluidas las atómicas).
Un connotado autor latinoamericano cuyo nombre no es preciso citar, refiriéndose a la clase dominante de su país (no importa cuál, para el caso, todos son iguales) expresó: “Que esa clase esté temperamentalmente inclinada al asesinato, es una connotación importante que deberá tenerse en cuenta cada vez que se encare la lucha contra ella para no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”.
En otros términos: la clase dominante siempre, absolutamente siempre estará “inclinada al asesinato” de todo aquello que le puede limitar sus privilegios, su lujo y su dolce far niente. Eso sucede en cualquier potencia del Norte, en el más pobre país africano o en una turística isla de la Polinesia: quien tiene el poder no lo suelta.
Decimos todo esto para entender cómo puede cambiarse una sociedad. Si pensamos en transformar realmente las relaciones de poder y no quedarnos sólo con simples cambios cosméticos, tengamos en cuenta que en una mesa de negociación es imposible lograr esos cambios. Nadie en su sano juicio cede su poder, se desprende de sus prerrogativas, acepta ser cuestionado en sus raíces. La llamada “caridad cristiana” es una hipócrita máscara para hacer “sentir bondadosos” a quienes están “inclinados al asesinato”. Limosna… puede ser (ahí están las iglesias, o la cooperación internacional). Repartir equitativamente la riqueza, ni pensarlo. ¡Primero el asesinato!
El camino para la real transformación
Para cambiar las cosas de verdad se necesita un movimiento enérgico. “Para hacer una tortilla es necesario romper algunos huevos”, dicen que dijo Robespierre en la candente Revolución Francesa. Exactamente, es así. Para instaurar una sociedad nueva hay que romper la vieja. La cuestión es que desde hace algunas décadas, con el aparente triunfo omnímodo del capitalismo a partir de la desintegración del campo socialista europeo, en las izquierdas ha entrado una suerte de desesperanza, y lo más “revolucionario” que puede concebirse hoy –al menos para algunos– es una transformación cosmética en los marcos de la institucionalidad capitalista (¿reformismo?, ¿progresismo?).
La experiencia ha mostrado innumerables veces que no hay “capitalismo bueno”. El sistema capitalista (en cualquier potencia del Norte, en el más pobre país africano o en una turística isla de la Polinesia) se basa en la explotación del trabajo asalariado, sin importar si el mismo lo hace un obrero agrícola analfabeto o un ingeniero hiper especializado con doctorado: la explotación es la explotación. ¿De dónde, si no, surgirían los privilegios de unos pocos, sus lujos y su dolce far niente? Del trabajo alienado de las y los trabajadores.
Los cambios que no son tales
Los cambios que se intentan a través de una modificación constitucional, más allá de buenas intenciones, no son cambios políticos reales, tales como los de la Revolución Francesa guillotinando cabezas en 1789, o los conducidos por los bolcheviques con el pueblo en la calle en 1917.
Los cambios en la Carta Magna no tocan el meollo de las sociedades; en todo caso, las leyes que organizan una sociedad están hechas desde el ejercicio de un poder y siempre a favor de quienes lo detentan. “Las leyes están hechas para y por los dominadores, y conceden escasas prerrogativas a los dominados”, pudo decir Freud en 1932.
La Constitución de cualquier país capitalista (una potencia del Norte, un empobrecido país africano, una paradisíaca isla turística de la Polinesia) está hecha para defender el statu quo, es decir: para proteger los medios de producción en manos de una elite. Mientras eso no se toque, puede haber cambios cosméticos, útiles en un sentido humano, pero que no “molestan” en lo sustancial (matrimonio homosexual, ley de aborto, ley de eutanasia, presencia en la administración del Estado de diversas minorías, entre otros).
Ahora bien: lograr el cambio sustancial de las relaciones de propiedad en una mesa de diálogo está más que visto que es radicalmente imposible; surge ahí la irrefrenable “tentación al asesinato” del grupo que siente perder privilegios. Léase: la clase dominante. Y, por cierto, antes de perderlos, no tiene empacho en asesinar. Sin dudas la historia humana es una sucesión interminable de luchas, asesinatos, ejercicios de poder, actos violentos.
“Por supuesto que hay luchas de clase, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”, expresó sin ambages un representante de esa élite global que maneja las finanzas planetarias, el multimillonario estadounidense Warren Buffet.
La coyuntura en América Latina
En la historia reciente, y más aún, en Latinoamérica, ha habido muchos intentos de transformaciones de las distintas constituciones, proponiendo ciertos avances sociales, sin tocar la roca viva del poder: la propiedad de los medios de producción. Pero cuando las mismas son sometidas a votación popular, las poblaciones, manipuladas hasta el hartazgo por la derecha y su visceral discurso anticomunista, las propuestas de cambio fracasan.
Luego vienen las preguntas con desconcierto, la sensación de fracaso, la sorpresa: ¿por qué la gente no quiere cambios? Porque los cambios hechos en una mesa de negociación, sometidos al voto popular, no son cambios reales. En todo caso, por lo conservadores que somos, por lo ganados por los planteamientos de derecha que modelan nuestra ideología, nos asustamos. Es más fácil seguir la corriente y ser “de derecha” que proponerse cambios profundos. “Nuestro enemigo principal no es el imperialismo, ni la burguesía ni la burocracia. Nuestro enemigo principal es el miedo, y lo llevamos adentro”, dijo la lideresa boliviana Domitila Barrios.
Diversos ejemplos atestiguan esto: en 1999 en Guatemala, luego de la Firma de la Paz, los cambios que traían los Acuerdos suscritos por guerrilla y gobierno se sometieron a votación para ser incorporados orgánicamente como leyes constitucionales. Ganó el rechazo popular. En Venezuela, en el 2007, con Hugo Chávez en el momento de mayor popularidad de la Revolución Bolivariana, la Constitución fue sometida a un referéndum para ver si se introducían cambios, entre los cuales –quizá el más sustancial– uno que llevaba al país a la categoría de Estado socialista. Ganó el rechazo popular. En Chile, en estos días, luego de las fabulosas manifestaciones populares de estos años pasados contra el gobierno y los planes neoliberales, se llegó a la redacción de una nueva constitución que superara la legada por la dictadura de Pinochet. Para sorpresa de los sectores de izquierda, triunfó la desaprobación popular a los cambios.
¿Por qué se da todo esto? Porque el voto popular –esa ficticia manera de entender el “gobierno del pueblo”– es un vil mecanismo implementado por la clase dominante que, en definitiva, no puede servir para cambiar nada en lo sustancial. Sólo cambios cosméticos, en otras palabras. Las transformaciones radicales, las que de verdad mueven la historia, se dan –nos guste o no– con violencia, con fuerza.
Últimamente asistimos a una cantidad de gobiernos de centro-izquierda en Latinoamérica, llamados “progresismos”. Sin dejar de considerar los logros sociales que pueden haber tenido, queda claro que no plantean un verdadero horizonte post-capitalista. Un capitalismo “de rostro humano”, o un capitalismo “serio”, como se ha dicho, no deja de ser capitalismo. Es decir: presupone la explotación del trabajo de otros.
Por eso, modificaciones a la Carta Magna de un país son importantes, pero no solucionan la situación de postración de las grandes masas populares. Que nos explote un blanco, un negro, un indígena, un varón, una mujer, un/a bisexual, un gordo o un flaco, una mujer con doctorado o solo con estudios de primaria ¿cambia algo de fondo? ¿Desaparece la explotación con alguna de estas circunstancias?
La izquierda bajó los brazos
Hoy día, merced a esa avanzada del capitalismo de estas últimas décadas y a la caída de la Unión Soviética, mucha izquierda bajó los brazos. Muchos partidos comunistas se reconvirtieron hacia la socialdemocracia, sacando de su aparato conceptual la idea de lucha de clases (que con mucho mayor tino sí mantiene un multimillonario de Wall Street como el citado Buffet). Quitando, asimismo, la idea de revolución, y mucho más, la de dictadura del proletariado. Pero… ¿acaso desparecieron esas contradicciones fundantes, básicas de la sociedad capitalista, esos elementos para la lucha, ese ideario transformador?
La renuncia de mucha izquierda a la idea de revolución popular con gente en la calle tomando el poder ha ido forjando un espíritu de aceptación de la democracia burguesa, la restringida y engañosa democracia en los marcos de la institucionalidad capitalista. De todos modos, esa democracia no puede solucionar nada, por más reformas que se les introduzcan a sus cartas magnas. La población de a pie, que es la inmensa mayoría planetaria y quien sufre las injusticias del sistema capitalista, más allá del bombardeo mediático a que se ve sometida, no puede confiar en esa democracia.
Algunos años atrás, en el 2004, la Organziación de las Naciones Unidas desarrolló una investigación en países de América Latina, encontrando que el 54.7 por ciento de la población estudiada apoyaría de buen grado un gobierno dictatorial si eso le resolviera los problemas de índole económica. Aunque esto conllevó la consternación de más de algún politólogo, incluido el por ese entonces Secretario General de Naciones Unidas, el ghanés Kofi Annan (quien afirmó: “La solución para sus problemas no radica en una vuelta al autoritarismo sino en una sólida y profundamente enraizada democracia”), muestra algo de forma evidente: la gente no halla ninguna respuesta a sus problemas básicos con un voto.
Años después, en el 2022, la encuestadora CID-Gallup realizó una investigación similar en doce países de la región, con resultados análogos: la media de conformidad con la democracia como solución a los problemas cotidianos no supera el 50 por ciento.
Sin restarle méritos a lo que se pueda lograr en el ámbito de la democracia representativa para el campo popular –que, en realidad, es muy poco–, las posibilidades reales de transformación social siguen pasando al margen de esa ficción (“La democracia es una ficción estadística”, dijo un conservador de derecha –y excelente escritor– como Jorge Luis Borges). La democracia que conocemos, como supuesto “poder del soberano”, es una ficción, un engaño bien pergeñado.
“Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista hay un período de transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también un período político de transición, y el Estado de este período no puede ser otro que el de la dictadura revolucionaria del proletariado”, decía Marx en 1875, inspirado en la Comuna de París de 1871, primera experiencia real de autogestión de los y las trabajadoras en el mundo.
Ahí, en ese extraordinario proceso de cambio, que fue rápidamente ahogado en sangre, no hubo una modificación de algunos artículos de la Constitución: hubo una revolución. “No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva”, decía Marx.
Aunque buena parte de la izquierda no recuerda esto, quizá sea oportuno no perderlo nunca de vista: en una mesa de negociaciones, más allá de algunas innovaciones más o menos importantes que el sistema permita tolerar, no se pueden lograr cambios profundos. La idea de una Asamblea Constituyente Plurisectorial, noción que se ha venido imponiendo en estos últimos tiempos, más allá de la buena voluntad, queda corta, porque no deja en claro cómo negociar un nuevo modelo de país entre explotadores y explotados.
¿Se podrá negociar con Warren Buffet, por ejemplo, y lograr que, de buen grado, el magnate socialice su fortuna? Por lo que decía el referido financista en la cita anterior, parece que no. No olvidemos nunca que los cambios reales en la historia no se negocian, ¡se imponen! “Para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos”.